En 1751, en Valdemoro había 550 casas, de las cuales 430 eran habitables, 20 inhabitables y 100 arruinadas, extendidas con baja densidad en una superficie aproximada de 30 ha; en este momento había dos instituciones religiosas: los Carmelitas Calzados y las Franciscanas Recoletas, pero un grupo de otras órdenes religiosas, especialmente, los dominicos, jerónimos y jesuitas, tenían hasta 16 fincas en el término municipal (sólo 3 en el casco urbano).
En el interior del casco, la operación de mayor interés fue la constitución de la fábrica de tejidos, entre las calles actuales de Libertad, General Dabán, General Martitegui y plaza del Duque de Ahumada, donde hoy se encuentra el parque homónimo. Asimismo, se realizaron importantes obras; en la iglesia (la reconstrucción de la torre), en el antiguo hospital de San José (restauración y obra nueva) y en propiedades del conde de Lerena (para el establecimiento de las escuelas públicas).
Calle General Daban - Años 40
Las calles eran, generalmente, espaciosas y anchas, con alineaciones continuas; las casas, de dos plantas y encaladas, se rodeaban de corrales y patios que albergaban las dependencias dependencias auxiliares, proporcionando a dichas vías tapias con portalones alternadas con los alzados principales.
Siglo XIX
Si bien en 1828 la población se componía de 260 casas (entre 20 y 30 de "regulares proporciones") y en 1849 de 302 de mediana construcción (cifra mucho menor que la de cien años antes, 550 casas de las cuales 430 estaban en uso), cuarenta años después, en 1889, aumenta el censo edilicio a 364, un 20% más para un crecimiento demográfico del doble, hecho que muestra un déficit en aumento de la vivienda. En 1891, pocos años después, se contabilizan 339 casas, es decir 25 menos, que hay que suponer arruinadas. En este momento las casas se describen como espaciosas, de dos pisos, con habitaciones de verano en el bajo y de invierno en el alto, algunas con amplios jardines y extensos patios y corrales, lo que exige mucha superficie para dicho vecindario. Se organizaban a partir de patios con pies derechos y zapatas de madera y se abrían a los jardines o corrales mediante pórticos con los mismos elementos.
Las instituciones, equipamientos y servicios a mediados de siglo se reducían al ayuntamiento, la cárcel, doce paradores o posadas, dos hospitales el de San José, para enfermos pobres, y el de San Andrés y San Sebastián para viudas elementos pobres (hay que señalar que sólo 19 pueblos de la provincia de Madrid tenían en 1868 establecimientos de beneficencia para acoger enfermos, entre ellos Valdemoro) y dos fuentes, Carmen y Nueva. El crecimiento de la población provocó la mejora de las infraestructuras y equipamientos básicos, como en el abastecimiento de agua, para el que se creó una fuente nueva y un lavadero. La nueva fuente denominada del Pozo Bueno (situada en la plaza homónima en 1849, junto a la calle del Cristo de la Salud), canaliza el agua de un manantial al oeste del pueblo, poseía un pilón con dos caños y abastecía, asimismo, al Colegio de Guardias Civiles Jóvenes.
Por otra parte, la construcción del Lavadero tiene lugar a finales de siglo, surtido de la fuente de la Villa; asimismo, se comienza a organizar una política de ornato de la villa, con fuerte sentido urbanístico, mediante la creación de espacios arbolados y jardines públicos, como el paseo de la Estación, la plaza de la Piña (realizada tras la desamortización del convento del Carmen mediante la incorporación de parte de su huerta a la fuente homónima, y ampliada en 1896 por cesión de la parcela de la Guardia Civil, convirtiéndose en un espacio urbano de recreo) y diversos elementos recreativos, como un quiosco de refrescos, un templete de música y la plaza del Duque de Ahumada, ajardinada y con una escultura del fundador de la Guardia Civil.
Plaza de la Piña - Año 1914
Dentro de esta tendencia, se plantea el alumbrado urbano, con la instalación de 59 faroles y se recomienda la ampliación de la única alcantarilla existente, que recorre la talle Grande y termina 500m antes de la carretera de Andalucía. Además, se establecen y mejoran una serie de servicios públicos, como el matadero (de propiedad particular), las escuelas (con habitación para los maestros y edificios diferentes para ambos sexos), así como escuela de párvulos y cátedra de latinidad en el mismo local del antiguo colegio de San Juan, en la calle del Colegio (todas ellas fundadas por el primer conde de Lerena)
Calle Gloria (Hoy Eloy López de Lerena)
Calle Eloy López de Lerena (hacia Plaza de Autos) - Años 40
Calle Eloy López de Lerena - Año 1960
Por último, se crea un teatro (antes de 1853), situado en la calle Grande, anejo al asilo de San Andrés, hoy sustituidos ambos edificios por la Casa de Cultura. La villa tenía una superficie aproximada de 45 ha. según el plano catastral realizado entre los años 1860-1870 y su casco urbano se organizaba mediante 37 calles y 9 plazas agrupadas en dos distritos: el de las Casas Consistoriales y el de San Andrés, con sendos Alcaldes (la calle Grande sería, con seguridad, la divisoria de los dos distritos, con mayor superficie meridional, el de las Casas Consistoriales).
Primer documento gráfico del casco urbano de Valdemoro- 1890
Este es el primer documento gráfico del casco urbano de Valdemoro que conocemos, en donde podemos apreciar un conjunto de dos decenas de manzanas cerradas de relativa densidad edificatoria en la zona sudeste, alrededor de las plazas de la Constitución, Esparto, Autos y Monjas, y calles Duquesas, Real, Infantas, Nicasio Fraile, Pozo Chico, Alarcón, Nueva, Carmen y Postas. El resto, a excepción de las calles principales, muestra grandes espacios abiertos (corrales y jardines), con un total de una treintena de manzanas con escasa edificación situada en su perímetro y que bordean el casco más denso por el norte, este y oeste. Esta situación todavía se mantiene hoy en diversas partes del casco histórico.
Plaza de las Monjas - Años 40
Calle Real (con Pozo Bueno al fondo) - Años 40
Calle Real (vista desde la Plaza de Autos) - Años 40
Calle Duquesas (cruce Tirso de Molina) - Años 40
Por lo tanto, como se puede todavía ver en el plano de 1890 publicado por el doctor de la Calle, encontramos dos claras partes: una densa alrededor de la plaza Mayor y otra de menor densidad edificatoria que rodea la anterior formando una U. Además, en este plano encontramos el portazgo, a la salida de la carretera de Andalucía, la más antigua y probablemente única representación del convento del Carmen, las eras, el lavadero y la fuente del Carmen.
Calle del Carmen - Años 40

Este crecimiento incluye en su interior diversos espacios no construidos, como huertos, jardines, libres, romo los del Colegio de Guardias Jóvenes (en realidad, la extensión seria de unas 23ha, algo más de la mitad de la señalada en el catastro). Los límites de la población, respecto a los del XVIII, son similares, pues el casco urbano se va densificando y se incluyen dentro del suelo urbano parcelas cultivables con casa y huerto. El perímetro, discontinuo por la escasa edificación, estaba organizado por las siguientes vías: al este, la carretera de Andalucía, superada por varias construcciones, como el palacio de la marquesa de Villa-Antonia, el Parador Nuevo (también llamado Casa de Postas o Casa de la Cadena) y el matadero (desde esta construcción, en el encuentro con la carretera de Andalucía surge como prolongación de la calle Grande el llamado paseo de la Estación, que conduce hasta el edificio de viajeros), al norte se cierra la villa por las eras y huertos que lindan con la actual calle de San Vicente Paúl y la ermita del Cristo de la Salud, para girar hacia el sur en el límite occidental por las actuales calles del Río Guadalquivir y Herencia (antes Capitán Tiedra, con su lado oeste construido en este momento) y continuar ya en el lado meridional por la calle Aguado y casas de la calle Luis Planelles, construido su lateral sur en esta centuria, dejando fuera la fuente de la Villa e incluyendo el convento de las Clarisas para volver por Bretón de los Herreros hacia la carretera de Andalucía y el portazgo situado en este punto.
Calle Luis Planelles - Años 40
Calle Aguado (antes Callejón de los muertos) - Años 40
La calle Grande, según los documentos gráficos, mantenía la calzada elevada respecto a las aceras laterales para alojar el curso del arroyo que configuraba la calle, hecho que obligaba a construir unos pontones o puentecillos en su cruce con la carretera de Andalucía, como se puede observar en el plano catastral de rústica delineado entre los años 1860-70 por la Junta General de Estadística; en 1908 el Ayuntamiento construyó en el mismo punto un puentecillo "para el libre curso de las aguas pluviales".
Estrella de Elola (con Avda. de Andalucía) - Años 50 del pasado siglo
Sin duda la construcción en 1851 de la línea férrea Madrid-Aranjuez, ampliada más tarde a Alicante, y el establecimiento de una estación a un kilómetro de la población, en dirección a San Martín de la Vega, y conectada por un nuevo camino, constituye el hecho urbano más significativo del siglo XIX. Si bien parece que en un primer momento no se extendió la ciudad hacia este punto, más adelante propició la creación de una pequeña zona industrial y residencial de baja densidad, descollando varias villas con sus parcelas que se han conservado.
Paseo de la estación - Años 50
Diversas instituciones de carácter religioso y militar se establecen en Valdemoro, una vez desaparecidos los Carmelitas Calzados, transformando el casco histórico y conviniendo la villa en un centro de segundo orden de organismos colectivos de gran interés. Destaca la transformación de la fábrica de paños en Compañía de Guardias Jóvenes; esta institución fue propuesta en 1853 por el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, con el fin de educar a los hijos del Cuerpo. Se procedió, dos años después, a la compra de la antigua fábrica de paños denominada Los Longuistas o Lonjistas, reformándose para el establecimiento en la misma de la Compañía en el año 1856. Este edificio ocupaba la manzana de las calles del General Daban, General Martitegui, Libertad y plaza del Duque de Ahumada, mientras que en la manzana occidental, entre las dos primeras vías y las calles de San José y Oliva se encontraban los campos de deportes. Se trasladó el Colegio a su ubicación actual, al norte del casco urbano, en 1972. El edificio primitivo fue cedido al Ayuntamiento, que lo derribó a excepción de varios muros exteriores que se utilizaron como cerramiento del nuevo parque organizado en el solar, denominado Duque de Ahumada, ocupando, asimismo, los terrenos deportivos adyacentes.
Otros conjuntos organizados en estas fechas (segunda mitad del siglo XIX9 son el convento de las Hermanas de la Caridad, con dos casas -San Diego y San Nicolás-, la casa de los Padres Paúles y el Colegio del Juncarejo para Huérfanas de la Guardia Civil, situado extramuros.
Calle Alarcón - Años 40
En 1878 el marqués de Vallejo cede a las Hermanas de la Caridad una casa, ya destruida, en la calle Mediodía (hoy calle Alarcón) con vuelta a Federico Manrique quo había comprado un año antes a la marquesa de Gavina (casa que era llamada "la principal" respecto al conjunto de casas y fincas que los marqueses tenían en Valdemoro). Las religiosas destinaron esta edificación a casa de salud y descanso de sus miembros enfermos (con capacidad para 60 personas), aunque prontamente fue ampliada con compras de otras propiedades anejas. La fundación, primera de las realizadas en Valdemoro por las Hermanas de la Caridad, se llamó Casa de San Diego; tenía diversas huertas que alcanzaban la misma avda. de Andalucía, al este, y la calle Pozo Chico, donde se conservan todavía vanas tapias, hacia el sur, con un importante acceso al convento.
A estas mismas Hermanas de la Candad, el marqués de Vallejo dona unos terrenos al norte de la villa, entre la plaza del Conde, callejón del Rey, calles de San Nicolás, Apóstol Santiago y Tenerías, partido en dos por la calle de San Vicente de Paúl, construida la parte meridional y utilizada la norte como huertos y eras, incluyendo una noria y un depósito de agua. En la manzana sur se constituyó el Convento de San Nicolás y, posteriormente, el Colegio de San José sobre la Casa del Rey y la Casa de Labor de los jesuitas.
Calle San Vicente Paul (con Cristo de la Salud) - Años 80
Para atender mejor las necesidades de las congregaciones de San Diego y San Nicolás, los Padres Paúles deciden constituir en Valdemoro, en 1897, una residencia con capilla para media docena de miembros, para lo cual compran la casa con jardín denominada, indistintamente, Parador Nuevo, Casa de Postas o Casa de la Cadena (había tenido estas funciones de posada de arrieros del Camino Real y lugar de portazgo con su cadena correspondiente para cerrar el paso a las caballerías). Estaba situada, por tanto, en la carretera de Andalucía, entre las calles de Federico Marín y Pasadores y contaba con jardín posterior. Construida seguramente en el siglo XVII, se debió reconstruir o reformar en 1864. Tenia el caserón 42 por 11 metros, once balcones y un arco de piedra de Colmenar.
Siglo XXEl casco urbano evolucionó a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX hacia modelos urbanos, con manzanas cerradas de edificación continua, como muestra el plano del Instituto Geográfico y Estadístico de 1923, desapareciendo viario, como el callejón de Palacio en la finca de los Junquera, o fundiéndose propiedades para establecer las grandes fincas de las familias madrileñas que utilizaron Valdemoro como lugar de descanso y recreo situadas en la zona de la calle Grande y parte oriental del casco, la más cercana a la estación. Dos de las casas principales, en cambio, se situaron en puntos más alejados: la casa de Alarcón. en la misma calle Mediodía (hoy denominada Alarcón, en su honor) y la de Cánovas del Castillo, situada cerca de la ermita del Cristo de la Salud.
Plaza Cánovas del Castillo (Pozo Bueno) - Años 40
La casa de Pedro Antonio de Alarcón, comprada en 1878 y que comprendía tres propiedades, de las cuales la última era conocida como la Casa de la Cadena, con un magnifico jardín (reunidas en la calle Mediodía, 6, 7 y 8) fue vendida al arzobispo de Burgos, una vez fallecido Alarcón, y después a un vecino de la villa, quien instaló un teatro familiar en la misma. De igual manera, la familia de Cánovas del Castillo compró a mediados del siglo XIX una finca con casa de labor en Valdemoro entre las calles Cristo de la Salud, Negritas, General Martitegui y travesía del Cordero. Ambas casas han desaparecido.
A finales de siglo no se conservaban ninguna de las ermitas de San Gregorio, San Sebastián, San Pedro, San Antón, Santiago y Santa Cruz.
Calle el Colegio - Años 60
Sin duda alguna, uno de los fenómenos que más influyeron en el cambio del tejido urbano del siglo XIX y sobre todo del XX, mucho más denso y compacto que en centurias anteriores, fue la venta de 16 fincas tras la desamortización, pertenecientes al clero (excepto una): destacan una casa corralillo, una casa en la calle Colegio perteneciente a los Jerónimos y otra en la calle del Cristo de la Salud. El convento de Carmelitas Calzados se cerró, aunque ya estaba arruinado en 1828, permaneciendo abierto el de Santa Clara. El paso a manos particulares de la mayoría de estas propiedades y la donación posterior de las mismas a diversas órdenes religiosas, que asimismo construyeron y colmataron los terrenos y procedieron a su venta ya bien entrada la centuria pasada.
Plaza del Paraíso - Años 40
Calle Francisco García Serrano (Hoy Tirso de Molina.
Al fondo las cuatro esquinas, cruce Nicasio Fraile, Pozo Chico y Alarcón) - Años 40
Calle Ruiz de Alda (Hacia antiguo camino de Parla, desde Estrella de Elola) - Años 50
Fuentes:
Texto extraído de: Desarrollo histórico - Tomo XIII - Valdemoro 3.1
Fotografías: Comunidad Memoria de Valdemoro
Música: “Fandangos” -Santiago de Murcia (1673 - 1739)












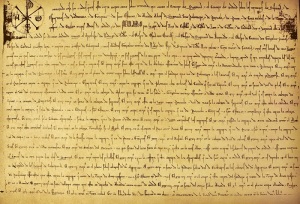
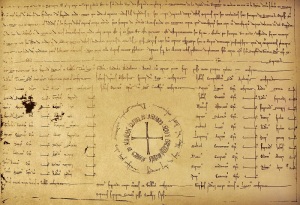














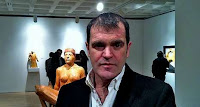


.jpg)



















































